Me pasa con este escrito como con otros de aquella y de anteriores épocas: por más que mi perspectiva de la vida y del mundo haya cambiado de raíz, sin embargo, quitando un par de asuntillos, volvería a suscribirlo.
A través de Enrique Gallardo he recibido el nº 0 de la revista el Aguacero. Este tipo de revistas en aquellas épocas, donde las cosas todavía tenían su precio expresado en pesetas, apenas si alcanzaban el nº 0, el 1 y poco más. Pero qué talento tenía su editor José Luís Olivares, que era capaz de reunir un puñado de extravagantes para creaer este lujo del intelecto. Aquel número 0 se ofrecía junto con mi poemario Zambullida, en aquel año 2000 en el que también publiqué el Manual de primeros auxilios para vidas destrozadas. Año en el que cambiaba el siglo y hasta el milenio, cuando comencé a vivir una nueva vida, dentro de esta misma, aunque sí, de algún modo, como transmigración de mi propia alma. He aquí el artículo con el que contribuí en aquella revista:
—
Joaquín García Weil
Ecce Nietzsche
Un Viaje Búdico de la Enfermedad al Paraíso
En el invierno de 1874 el filósofo Friedrich Nietzsche, sabiéndose aquejado de una grave enfermedad, abandona su cátedra en Basilea y emprende una etapa de su vida que le llevará por varias ciudades de Italia y Centroeuropa. Es entonces cuando escribe Aurora, Así habló Zaratustra, La genealogía de la moral y El anticristo, entre otros textos fundamentales; un período de extraordinaria fecundidad que culminará en Ecce Homo.
Joaquín García Weil indaga en la compleja relación que se estableció entre la dolencia de Nietzsche, la honda fertilidad reflexiva de sus últimos años y el budismo, aspecto de su obra poco estudiado.
Nietzsche y el adolescente
En ese espejo mágico que es la Red obtengo en formato electrónico el texto de Friedrich Nietzsche Ecce Homo. Luego, me dispongo a contar, con algo de impertinencia, cuántas veces utilizó el autor tal o cual término o concepto. Por ejemplo, la palabra ‘enfermedad’.
Debería escribirse algún día una tesis doctoral sobre el número de tesis doctorales que se escribieron –al principio de los tiempos informáticos– con esta sencilla guía de investigación.
Pero volvamos a Nietzsche. Ahora sé por qué he leído a este autor con tanta fruición desde mi adolescencia. En el instituto, cuando estudiaba el Bachillerato tal vez fui uno de los primeros estudiantes españoles en quedar exento de las clases de religión. Lo logré gracias a un rasgo de generosidad por parte de quien impartía la asignatura, un joven sacerdote tolerante y progresista.
Como mi padre también profesaba de tal, firmó una autorización pues ése era el requisito exigido para no recibir dichas clases.
Debido a aquella disposición de amplias miras del sacerdote—José se llamaba–, y por la que los fascistoides del instituto lo tildaban de ‘rojo’ en negras pintadas, él era uno de los profesores que me resultaba más cercano, más entrañable. Mi rebeldía, como casi toda rebeldía, surgía de una desazón sincera y de la sospecha de que la sociedad, toda ella,era de algún modo culpable de aquel descontento. Necesitaba yo rebelarme, y que alguien me señalara el camino de la insurrección.
Y fue él quien me volvió a dar la clave. Una tarde mientras paseaba con mi hermano Gonzalo por la feria del libro nos entretuvimos hojeando un libro de Nietzsche con uniforme de artillero prusiano Nietzsche, nada menos que Así habló Zaratustra. El sacerdote nos vio, nos saludó, cogió el libro y nos dijo:
—Pero bueno, a vuestra edad no deberíais leer estas cosas. Sois demasiado jóvenes.
Naturalmente, tras despedirnos, no dudamos en comprarnos el libro para leerlo con atención tratando de encontrar la razón de su peligrosidad.
Nietzsche emocional
Nietzsche siempre me resultó alguien digno de confianza. Uno de los pocos autores que yo hubiese querido tener como amigo. Tal vez porque hablaba de sí mismo y porque era humano. De un modo poco usual entre los filósofos presenta la herida de ser, de estar vivo, en toda su extensión. Yo interpretaba cada uno de sus libros como una inmensa protesta ante el sufrimiento y el pesimismo humanos. Ecce Homo, verdaderamente. No debió de haber sido fácil para él escarbar en esa sustancia que cada uno de nosotros lleva dentro de sí. Con demasiada asiduidad percibo la grandiosa aporía de la conciencia enfrentada a la realidad. ¿Grandiosa aporía? Más bien el gran pasmo de estar vivo en nuestro mundo.
Se trata, en fin, de la emoción convertida en palabras. Seguramente fue Nietzsche el primero que gritó ¡Vida! en Occidente.
Cada cual, en su momento, necesita algunas gotas de esa medicina.
“Nietzsche is good, but Buddha is better”
Como puede advertirse en lo dicho anteriormente, excepto los muy rigurosos academicistas, quienes escribimos sobre Nietzsche solemos acabar contagiados de su estilo heroico e inflamado. “Nietzsche is good, but Buddha is better”, éstas son las palabras de un borracho pronunciadas en Escocia, bajo una nevada y ante un amigo mío de la Universidad; una vez contada la anécdota, nos sirvió de broma compartida durante un tiempo en la cafetería de la Facultad.
En uno de sus primeros libros Nietzsche señalaba que alguien que nunca se hubiese embriagado no podría entenderle. Más tarde, en Ecce Homo, diría que un simple vaso de vino lo sumía en la tristeza. Fritz, como le llamaban sus amigos, era de mal beber. Y es que su embriaguez era otra.
La comparación de grados entre Buda y el filósofo puede parecer arbitraria; sería como comparar a Juana de Arco con Einstein. También fue Nietzsche quien trató en Occidente, por vez primera desde los cínicos, de los asuntos cotidianos de la vida, por ejemplo, si la sopa es buena para el alma, o si sentado en una silla -y no trepando montañas- se puede pensar algo medianamente valioso.
Buda feliz
Se han señalado en multitud de ocasiones las similitudes y diferencias entre el budismo y el cristianismo.
Para lo que aquí venimos exponiendo, es preciso decir que el rasgo axial del pensamiento budista es la felicidad como centro de toda atención.
Buda era un joven rico y bello, casado con una mujer hermosa y padre de un hijo hermoso. Le suponemos también bondadoso e inteligente. Una persona que era dueña de su vida y que disponía de todas las horas para sí y para el deleite. La enfermedad, la vejez y la muerte le habían sido ocultadas. Buda vivía en el paraíso.
Suele pensarse que la pérdida del paraíso supone una terrible condena para el ser humano. En mi opinión, el paraíso puede ser el estado de una meditación final y permanente.
Más llantos hay por las plegarias atendidas que por las desatendidas, decía Teresa de Jesús.
La persona que vive en el paraíso, ¿qué hace?; ya no puede perseguir la felicidad como una tantálica quimera o inalcanzable Grial y ya no le queda más que enfrentarse a aquello que podemos denominar la realidad… o la esencia.
Un dios compasivo sólo puede administrar a sus feligreses el paraíso en pequeñas dosis. O dicho de otro modo, el paraíso sólo podrán alcanzarlo aquellos que tengan suficiente paciencia, amor y sabiduría para tolerarlo.
El joven Siddharta –Buda– habitaba en el transcurso de las horas, en la ausencia de ilusiones o propósitos. El príncipe vivía en el presente absoluto de quien ya no espera nada. Y puesto que la mayoría de los mortales proyecta su atención más en las ilusiones que en las realizaciones, deducimos que Siddharta, pese a gozar de una existencia placentera, no debía de tener un ánimo asimismo gozoso, sino más bien próximo al desasosiego.
En tal estado emocional no es de extrañar que la primera visita a la ciudad, es decir, a la cruda realidad, con su cochero Channa, lo sumiera en la más profunda inquietud. No le quedaba nada que desear; tampoco había donde huir.¿Cómo huir de la condición humana, del sufrimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte que vio en aquella urbe?
La vivencia de un hecho que a los demás mortales suele dejar indiferentes, a Buda lo conmovió hasta el punto de llevarlo a que abandonase todo y emprendiese la búsqueda del remedio. Esa búsqueda de Siddharta tenía por tanto una raíz de interés concreto y personal. Era también una búsqueda que no permitía reposo o dilación.
Terremotos particulares
Algo parecido a la crueldad telúrica del terremoto de Lisboa que alejó a Voltaire de sus creencias, la vivió Nietzsche durante su primera infancia. El padre, un pastor parroquial ejemplar, bondadoso, amable y que poseía además la gracia de la música, murió cuando el pequeño Friedrich tenía sólo cuatro años. Su hermano menor, Joseph, acompañaría al padre poco tiempo después.
Tan tempranas desgracias, que le negaron una infancia y una juventud alegres y despreocupadas, inocularon al futuro filósofo un ánimo sombrío y meditabundo, y una soledad que sería a partir de entonces su compañera habitual.
Pese a tales nublados de «iniciación» y a que vivió en un casi constante conflicto con su familia, y pese a que fue rechazado por las mujeres a las que pretendió en matrimonio, Nietzsche tuvo una oportunidad para la alegría.
Aurora de los muertos vivientes
No recuerdo quién fue el que dejó escrito que somos muertos en época de vacaciones. Venimos del más allá a este holiday’s resort llamado mundo, tal vez en temporada baja, pagamos nuestra cuenta y acto seguido tomamos el primer vuelo al trasmundo.
Esa fue también la roja aurora (Morgenröte) del filósofo; Nietzsche se declara un muerto como su padre muerto, su padre que murió a los 36 años. Y cuando él mismo alcanza esa edad, dice encontrarse en el punto más bajo de su vitalidad. Así expresado no suena, es verdad, muy agradable: un muerto en el punto más bajo de su existencia. No era cosa de risa. En realidad el filósofo se sabía sentenciado. No era tampoco una metáfora. Estaba “muerto como su padre” (als sein Vater bereits gestorben), porque es posible, si atendemos a una lectura entre líneas de sus escritos, que de modo congénito padeciera la misma enfermedad.
Así que Nietzsche, con el horizonte vital fatalmente limitado por una grave afección que “había contraído dos veces”, deja su plaza de catedrático de Filología clásica en la Universidad de Basilea, recoge sus ligeras pertenencias de viajero, también su pesada sombra (Der Wanderer und sein Schatten), y decide vivir el resto de su vida deambulando por Roma, Venecia, Marienbad, Sils-Maria, Génova, Niza, Turín, e incluso casi Valencia, ciudad a la que debido a sus problemas físicos no pudo viajar.
Nos encontramos pues con alguien que no tiene ante sí ni ilusiones ni expectativas de futuro ni proyectos. A diferencia del esclarecido hindú, el filósofo no ha morado en ningún paraíso e incluso prevé que no vivirá mucho tiempo. Pero no era un hombre totalmente acabado pues el destino le había reservado un último cohete de mil colores que disparar a los cielos.
Un proverbio alemán dice que Wenn die Not am höchsten ist, ist die Rettung am nächsten. Cuanto peor es el trance, más cerca se encuentra la solución de, en este caso, el singular periplo nietzscheano.
39 veces enfermo, pero ninguna desesperado
Sólo los ensordecidos por su propia cháchara no escuchan a los otros y pueden llegara creer que las palabras que se dicen o se escriben pueden ser palabras arbitrarias, sin sentido, prescindibles o intercambiables. Pero incluso las palabras sin sentido, prescindibles o intercambiables pueden tener sentido, ser imprescindibles y necesarias, incluso en su error o aparente frivolidad.
Pues bien, aún hay quien considera que Nietzsche frivolizaba a veces en sus escritos, pero una lectura atenta nos indica que el filósofo no tenía ningún motivo para jugar, y que lo que escribió lo hizo con firmes intenciones. En lo, con frecuencia, críptico de sus textos resulta evidente que sopesaba, y mucho, cada término. En Ecce Homo, puede leerse la palabra ‘enfermo’ (Krank) y sus derivados treinta y nueve veces.
Cuando se comenta Ecce Homo no siempre se subrayan las referencias de este título. Nietzsche está trazando, en un libro biográfico, un paralelismo entre su propio sufrimiento, una passio, y el de Jesús. Ya no es el anticristo, el antienviado. El filósofo, hijo, nieto y sobrino de pastores parroquiales, conocía bien el significado de tales antecedentes, y ya había escrito en su juventud que la religión se fundamenta ante todo en símbolos.
En efecto, Ecce Homo –«éste es el hombre»– simboliza al ser que sufre, del mismo modo que la existencia de Jesús –hombre y Dios– nos habla de la divinidad inherente al habitante de la Tierra. El hombre es Dios mismo que ha adoptado su forma humana.
El filósofo se refiere entonces a uno de los más graves defectos que han aquejado a las religiones. Algunos hombres, en nombre de lo divino y del bien atentan contra sus iguales, y la palabra atentado aquí no es una metáfora sino que oculta, como es sabido otras aún peores como persecuciones, asesinatos, masacres. La palabras de Nietzsche fueron dichas para hacer del cristianismo algo más humano, en el que no se manifestase el frío cálculo de lo “demasiado humano”.
Quienes frecuentamos la literatura solemos vernos a nosotros mismos saturados de interpretaciones análisis o deconstrucciones. Es cierto que Nietzsche utiliza a veces el término ‘enfermedad’ como alusión a otra cosa, pero en la mayoría de las ocasiones lo hace refiriéndose a su enfermedad, al deterioro orgánico que lo iba consumiendo. Padecía de “agotamiento general, debilidad aguda del sistema digestivo, dolores de ojos, pérdida de la visión”, y dolores de cabeza que le duraban días. Esto es lo que leemos sobre él en Ecce Homo. Se trataba de un “exceso de la sensación de dolor”.
En aquellos momentos –¡Si sólo pudiera darte una idea –le escribe a un amigo– de mi sensación de soledad!–, tuvo que estar enfermo porque no le quedaba otra cosa.
Y pese a todo ese dolor, el filósofo se pregunta: “Quién sabe cuánto finalmente estaré obligado a estar agradecido a mi larga enfermedad”.
Es entonces cuando Nietzsche emprende una de las más altas reflexiones que se hayan escrito nunca en torno al hombre, a la salud y a la enfermedad. El filósofo habla de él,pero también habla del ser humano. Es la enfermedad, nos dice, la que lo lleva por vez primera a la sensatez. ¿Qué sensatez o razón era ésa? La razón de la realidad. Y fue a los 36 años cuando la fatal enfermedad limpia al filósofo de toda distracción, lo desengaña de vanas ilusiones, lo aclara de vaporosas mistificaciones, lo toma y lo sitúa sin miramientos en el centro de este mundo y de la condición humana; su propia –también la nuestra– condición.
Sin embargo, pese a lo que pudiera deducirse de su estado físico, la escritura de Nietzsche no es amarga, al contrario, es exaltada y positiva. El filósofo afirma que el ser humano es sano por naturaleza y lo suficientemente fuerte como para que en él todo se resuelva para lo mejor.
Estas palabras, que parecen un edulcorante o un lenitivo, se refieren, como ya se ha dicho, a la realidad misma. Su obra toma un giro en el que ya no hablan únicamente las metáforas. La enfermedad no sólo le llevó a percibir de otra manera la realidad sino que le trajo “por primera vez en su vida, la claridad y la felicidad”.
No se trataba de la pose de un literato ante su audiencia, ni de paradojas intelectuales, ni de morbo decadente, sino la situación de quien le escribe a un amigo diciéndole que padece “dolores constantes, mareos diarios que duran varias horas, una semiparálisis que me dificulta el habla y, para variar, violentos ataques (el último me tuvo vomitando durante tres días con sus noches; ansiaba la muerte)” y, no obstante, afirma: “En conjunto, soy más feliz que nunca antes en mi vida”
¿Por qué no habríamos de creerle? Nietzsche le está diciendo a su amigo, en forma de sincera confidencia, que la enfermedad, pese a sus servidumbres, le ha revelado aspectos fundamentales acerca del mundo otorgándole sorprendentemente la alegría de vivir.
La negatividad del pensamiento positivo
El budismo es una forma de vida, de pensamiento y de espiritualidad que ha recibido durante siglos ataques desde muchas perspectivas intelectuales o doctrinales. Lo que más nos atrae de él es que no sitúa la felicidad en un futuro terreno o ultraterreno, la esperanza en una meta o paraíso, en la obtención de placeres, o en la disposición de atender sólo aquellos aspectos gratificantes de la realidad (flores, pájaros canoros, infancias de la distracción…). Tales cláusulas están condenadas a hacernos caer en la desdicha a poco que desviemos la mirada hacia nuestra existencia.
Lo interesante del budismo es que aún conociendo, reconociendo y teniendo bien presente esto –que el humano es un animal condenado al sufrimiento, a la vejez y a la muerte-todavía nos propone una felicidad y una alegría, y no como paliativo sino como realidad última.
La creencia en un paraíso nos convierte en esclavos que soportan cualquier condición a cambio de la felicidad o de una vaga promesa de la felicidad o, aún menos, de un resquicio de esperanza. El budismo dice que no hay esperanza, pero también que la alegría, la felicidad, son ya nuestras aunque hasta ahora no nos hayamos dado cuenta. Esta correlación negación/felicidad/infelicidad/aceptación, la sostiene Nietzsche en su concepción del nihilismo, que consiste en negar para aceptar; lo opuesto al otro nihilismo, que acepta para negar.
Nietzsche no reflexiona como un oficinista o como un intelectual de salón burgués o aristocrático. El filósofo ejerce de tal con el apremio de las horas contadas, con la diligencia con la que un caballero o una dama de buena crianza apagarían su cabello prendido en llamas. Tiene el filósofo la gruesa espina del sufrimiento clavada en carne propia y necesita arrancársela para ganar el alivio de lo verdadero. Es así como debe entenderse su comprensión del budismo. Y es cierto que se trata de una influencia trabajada no más que con el utillaje del que entonces disponía, es decir, noticias incompletas y comparaciones, sobre todo con el cristianismo.
Nietzsche hace una loa del budismo-al que considera la única religión verdaderamente positiva que nos muestra la historia- y en él encuentra reflejados sus pensamientos. Este budismo nietzscheano “ha dejado atrás el autoengaño de los conceptos morales” y “está, dicho en mi propio lenguaje, más allá del bien y del mal”; y descansa sobre dos hechos psicológicos, “una extrema sensibilidad, que se expresa como una refinada capacidad para el dolor, así como una hiperespiritualidad, una sobreabundante vida en los conceptos y los procedimientos lógicos, bajo la cual vida el instinto personal ha cobrado ventaja sobre las penas impersonales -ambas condiciones, al menos algunos de mis lectores, por experiencia, reconocerán como mis propios objetivos-“.
Esta simetría de su filosofía contemplada en el espejo del budismo se basa en coincidencias como la ausencia del resentimiento y de imperativos, el fomento de la salud, la libertad vital y la vida errante, entre otras.
Igual que en El anticristo, en La genealogía de la moral Nietzsche plantea si no sería el budismo la religión del futuro para la hipertrofiada cultura europea, para el cansancio del final de los tiempos.
El lugar que la compasión ocuparía en ese vaticinio llevaría a un budismo europeo,o lo que él llama “un nihilismo”. Hasta entonces, los grandes filósofos con los que Nietzsche permanentemente «dialoga» –Platón, Spinoza, Kant–, la habían infravalorado. Después, en el mismo libro, aclara Nietzsche lo que él entiende por nihilismo budista: “el anhelo de una unión mística con Dios es el anhelo de los budistas por la nada, Nirvana -¡y nada más!–”.
Y aquí el filósofo abunda en el muy extendido equívoco presente en la cultura occidental acerca del vacío búdico. En el budismo el vacío no se busca; tal afán sería una contradicción, pues la búsqueda del vacío es búsqueda, una acción, y no vacío. En la práctica budista el vacío sobreviene por agotamiento de lo pleno, si es que tal cosa acontece, ya que, al menos en el Mahayana, a ese vacío gran importancia no se le concede.
Este largo paseo por la obra de Nietzsche nos lleva de nuevo al punto de partida, allí donde se enlazan los temas de Ecce Homo, es decir, la enfermedad y el sufrimiento con la sabiduría; relación que el filósofo descubre en el budismo.
En ese libro, al que podemos considerar el testamento filosófico del autor, Nietzsche se vuelve más sutil acerca de los asuntos que le ocupan, pues habla de ellos remitiéndolos al transcurso de sus días.
“La liberación del resentimiento, la aclaración del resentimiento –quién sabe cuánto finalmente también por estas cosas he de estar agradecido a mi larga enfermedad–”.
Nietzsche deja ver que el budismo no es exactamente una religión. No sé si exagero, pero creo que la personal visión que el pensador tiene del budismo le acompaña no en éste o en aquel libro sino a través de todo su itinerario filosófico.
“El resentimiento es lo prohibido en sí para los enfermos (…) Esto lo comprenden todos los budas psicólogos. Su «religión», que se podría designar mejor como una higiene (…) opera su efecto dependiendo de la victoria sobre el resentimiento: haciendo así libre al alma, primer paso hacia la curación.
«No por la enemistad,la enemistad concluye, sino que es por la amistad como se acaba la enemistad»: esto figura al principio de la enseñanza de Buda –así habla no la moral, sino la psicología–”.
Y de nuevo nos encontramos con este punto de interés en la obra de Nietzsche,en el que la enfermedad tiene la capacidad de ser liberadora y maestra, de igual modo que la enseñanza de Buda también puede ser liberadora y maestra.
Lo mismo que para el paraíso de felicidad que habitaba Buda significó la revelación de lo perecedero,fue para Nietzsche lo inapelable de su enfermedad. Pero ni uno ni otro se dieron a las elucubraciones. No sana la teoría médica, sino la cirugía, la dieta, el ejercicio y la farmacopea. Buda se entregó al yoga milenario, a la ascesis y a la meditación. Más tarde depuraría los procedimientos hasta optar por una sola postura meditativa y por un régimen de vida que ayudara a esta vía del término medio, y así hasta alcanzar la iluminación o gran liberación. ¿Y Nietzsche qué tenía? Nietzsche tenía a sus griegos, la filosofía, las passeggiate por campos y montes… y la ebriedad de su enfermedad.
“Para un típicamente sano puede la enfermedad ser incluso un enérgico estimulante para la vida, para una vida más plena. Así de hecho se me representa cada largo periodo de enfermedad: yo descubrí la vida como algo nuevo, incluyéndome a mí mismo, saboreé todas las pequeñas y, al mismo tiempo, importantes cosas, como otros no podrían saborearlas fácilmente. Yo, por mi voluntad, hice de la salud para la vida mi filosofía… Entonces nótese que los años de mi másbaja vitalidad fueron los años en que yo dejé de ser pesimista”.
Estas palabras que describen la enfermedad, la suya,como un “enérgico estimulante para la vida”, nos lo presentan, en efecto, como alguien llevado por la euforia producida por algo que, al mismo tiempo, lo estaba destruyendo.
Lección continua en el punto final
Nietzsche fue, antes que sólo un filósofo, un filósofo sabio. Él no usa la maquinaria intelectual para resolver problemas de igual categoría, sino que recurre a soluciones vitales para resolver problemas vitales, incluso el problema vital.
Las dificultades son como los escalones con que nos encontramos al subir un camino. En principio parecen molestos obstáculos que requieren de nosotros más energía, pero, una vez superados, nos encontraremos unos palmos más arriba.
Con la teoría del eterno retorno Nietzsche devuelve al tiempo su dimensión desmesurada. Y niega a Dios acallando a quienes lo consideran como el resultado de una especulación, y a quienes se comulgan con Cristo para luego, en su nombre o en el de Dios, cometer la blasfemia de la felonía contra la vida humana. Tenía razón Lou Andreas-Salomé al decir que Nietzsche era profundamente religioso. Y Nietzsche nos puede llegar a fascinar con una espiritualidad de grado superior que no se deja cegar ni por las tradiciones ni por conceptos tan habituales como faltos de sustancia.
Sería divertido si no fuese mortífero
“La enfermedad lentamente me acrisoló: me ahorró todas las rupturas, todos los pasos violentos y groseros. Entonces yo no perdí ni un solo afecto e incluso gané muchos. La enfermedad me dio del mismo modo el derecho a un perfecto retorno de todas mis costumbres; me permitió y me requirió olvidar; me obligó a la quietud,al ocio,a la espera y a la paciencia…. En una palabra, me obligó a pensar..”.
Todavía se discute acerca de la identidad de la larga enfermedad que padeció el filósofo. Aunque parece que él sabía muy bien de qué se trataba.
El neurólogo y escritor Oliver Sacks en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (libro que sirvió de inspiración a la pieza musical homónima del compositor Michael Nyman), cuenta entre otros casos clínicos el que sigue:
Natasha K., una mujer inteligente de noventa años, acudió recientemente a nuestra clínica. Explicó que poco después de cumplir los ochenta y ocho advirtió “un cambio”. ¿Qué clase de cambio?, le preguntamos.
—¡Delicioso! –exclamó–. Era muy agradable. Me sentía con mucha más energía, más viva… me sentía joven otra vez. Empezaron a interesarme los hombres jóvenes. Empecé a sentirme, digamos, “retozona”.. sí retozona. (…) Me dije: «Natasha, tienes ochenta y nueve, esto ya dura un año. Siempre fuiste tan moderada en tus sentimientos… ¡y ahora esta extravagancia! Eres una
mujer vieja, casi al final de la vida. ¿Qué podría justificar una euforia repentina como ésta?».Y en cuanto pensé en la euforia, las cosas adquirieron un nuevo aspecto. «Estás enferma, querida», me dije. «¡Te sientes demasiado bien, tienes que estar mala!».
—¿Mala? ¿Emotivamente? ¿Mala mentalmente?
—No, emotivamente no.. mala físicamente. Era algo de mi cuerpo, de mi cerebro, lo que me ponía tan eufórica. Y entonces pensé… ¡maldita sea, esto es la enfermedad de Cupido!
—¿La enfermedad de Cupido? -repetí, sin comprender. Era la primera vez que oía aquello.
—Sí, la enfermedad de Cupido… la sífilis, ¿comprende?
(…)
—Es una sugerencia sorprendente -contesté después de pensármelo un poco–. Nunca se me habría ocurrido… pero quizá tenga usted razón.
Tenía razón; el fluido espinal dio positivo, tenía neurosífilis, eran realmente las espiroquetas las que estimulaban su córtex cerebral antiguo.
Oliver Sacks cita algunos casos más que coinciden con el anterior en sus causas y efectos para concluir con la siguiente reflexión:
Qué paradoja, qué crueldad, qué ironía hay aquí… ¡La vida interior y la imaginación pueden permanecer apagadas y adormecidas si no las libera, si no las despierta una intoxicación o una enfermedad!
Y esto es lo que dice Nietzsche en Ecce Homo, cuando abandona su plaza de catedrático en la Universidad de Basilea a causa de la enfermedad que le hace encontrarse en su minimum vital:
“La perfecta claridad e iluminación, mismamente la exuberancia mental que la mencionada obra (Aurora) refleja, se armoniza en mí no sólo con la más profunda debilidad psicológica, sino también con un exceso de sensación de dolor. En mitad de un martirio que trajo consigo un ininterrumpido dolor cerebral de tres días de duración junto con unas penosas flemas poseía yo
una claridad dialéctica por excelencia y pensaba las cosas con mucha sangre fría,para las cuales cosas en unas condiciones más saludables no soy escalador, ni refinado, ni suficientemente frío”.
El filósofo, cruzando la radiante noche oscura de su mente, ganaba la serenidad que para escribir requiere el pensador apasionado.
De acuerdo, amigo Fritz
Al doctor Friedrich Nietzsche le salvó la enfermedad porque ella le recordaba su condición mortal, y lo preparó para la muerte. ¿No son los santos quienes en vida se preparan para la muerte? ¿Qué los maestros a condición de que sólo piensen en los otros?
En la tradición budista es dichoso quien la hora de la muerte no le sorprende distraído en deseos, apegos o rencores. Sólo quien vive libre y alegre puede aspirar a una muerte serena. Generalmente la traca final estalla sin previo aviso pues ella misma es el aviso. Y si así ocurriese, ¿de qué sirve una vida si concluye en un nudo emocional de resentimiento e insatisfacción?
Tras la muerte, ¿a dónde irán tan pesadas cargas? Si es absurdo morir con ellas, también es absurdo vivir soportando semejantes fardos.
Nietzsche tenía motivos para estar agradecido a su dolencia. Ella hizo, para él, de la libertad y de la alegría de vivir el fundamento de la importancia del eterno presente. Gracias a su enfermedad nos dice que pudo liberarse del resentimiento. Él es, en suma, tal vez el único, o el último, sabio de la filosofía occidental contemporánea al enunciar una de las verdades básicas que ha de ser recordada al hombre. Y esto es, tal como yo lo veo,razón suficiente para que su obra no sea olvidada en tiempos venideros.
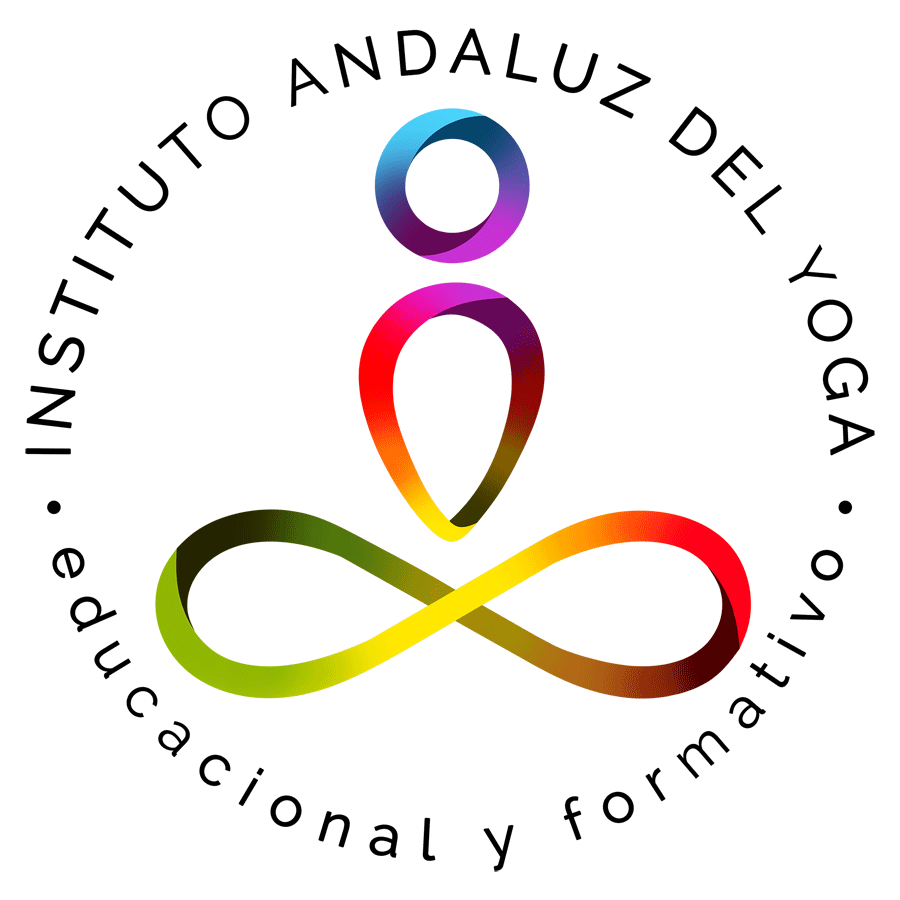
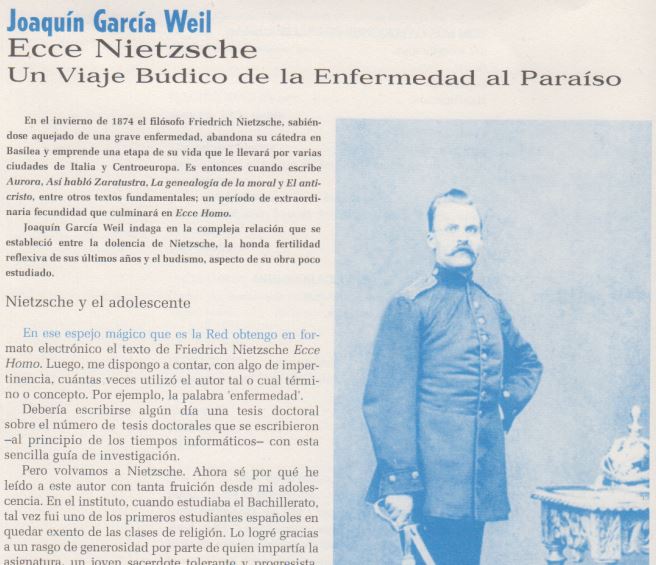

Después de una primera lectura, a sabiendas de las ganas y necesidad de otra más pausada, me congratula que pongas a Nietzsche, en el lugar de un hombre profundamente humano y limpio de la contaminación mundana que a la gran mayoría nos contamina y sean estas líneas leídas un impulso a investigar en su obra Ecco Homos .